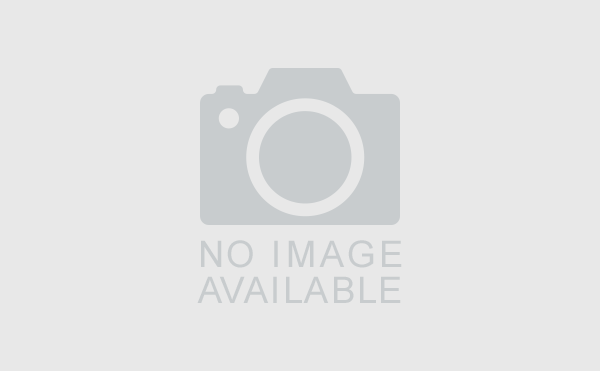“Se acabó la caña. ¿Quieren también terminar con nosotros?”
Muchos de los miles de dominicanos que afrontan la pérdida de su nacionalidad tras una decisión del Constitucional malviven en los decrépitos ingenios de azúcar donde trabajaron sus ascendientes haitianos.
En la sala del barracón de madera y zinc donde creció Elena Lorac Pies cuelga la fotografía del momento exacto en que ella comenzó a sospechar que su vida estaba en suspenso. Es un plano americano de Elena, vestida de toga verde y birrete negro, sosteniendo entre las dos manos el título de la escuela primaria. Elena nació en República Dominicana el 18 de octubre de 1988 de una pareja de braceros haitianos, que migraron en los años setenta del siglo pasado con un contrato de trabajo en la industria dominicana del azúcar. Desde que acabó la escuela, Elena y sus padres han intentado sin éxito que la Junta Central Electoral, encargada del registro civil, le entregue una copia del acta de nacimiento que certifica su nacionalidad. El 23 de septiembre pasado Elena supo que ese documento nunca lo recibirá. El Tribunal Constitucional sentenció ese día que los hijos de extranjeros no residentes nacidos en República Dominicana a partir de 1929, dejarán de ser considerados dominicanos.
“¿Cómo va a ser que digan que no tenemos identidad, si nuestros padres nos registraron como mandaba la ley de entonces?”, dice Elena, mientras enseña los documentos que las autoridades del registro civil le entregaron a sus padres. Desdobla una vieja declaración expedida en 1993 por la misma Junta Central Electoral dominicana donde dice que su nacimiento fue inscrito en los libros del registro civil de Sabana Grande de Boyá, una comunidad a 90 kilómetros al este de Santo Domingo, rodeada por los viejos bateyes que servían al ingenio azucarero Río Haina, convertidos en pueblos fantasmas tras la privatización del central.
Los padres de Elena la presentaron al registro utilizando sus fichas, los permisos de migración expedidos por el Consejo Estatal del Azúcar que el Gobierno dominicano entregaba a cada bracero haitiano para hacer constar que trabajaba legalmente en el país durante la estación de cosecha. La ficha llevaba los nombres y apellidos del jornalero, el año de la zafra en la que fue contratado, el nombre del batey y la colonia a la que pertenecían y el sello húmedo del ingenio al que servían. Desde 1915-1916, cuando ambos territorios –primero el haitiano y luego el dominicano- fueron ocupados por Estados Unidos, la mano de obra haitiana se convirtió en motor de la industria. Durante el periodo 1952-1966, la contrata dependía de una negociación directa entre los Gobiernos de República Dominicana y Haití.
Si bien no eran esclavos, los braceros vivían cautivos. Tenían prohibido salir del ámbito de los bateyes, los asentamientos de jornaleros construidos especialmente para ellos alrededor de los cultivos de caña. Allí tenían lo necesario: la tienda para cambiar sus recibos de pago por víveres, un pequeño centro médico. En el batey Verde de Enriquillo, donde todavía vive la madre de Elena, sigue en pie la caseta de vigilancia del capataz, el almacén de las herramientas y también los barracones que servían de casa a los obreros, largas hileras de galpones de madera y zinc, con decenas de pequeñas puertas en sus dos caras. Detrás cada puerta, en un espacio de cinco metros cuadrados, solían vivir los braceros haitianos y dominicanos en grupos cinco o seis. Ahora se aprietan familias enteras: la tercera y cuarta generación de dominicanos nacidos de padres haitianos.
Los hijos ya adultos de esas familias, considerados dominicanos por el principio del jus soli (derecho al suelo, el que prima el lugar de nacimiento para determinar la nacionalidad) establecido en la Constitución dominicana hasta la reforma del 26 de enero de 2010, llegaron a tener certificados de nacimiento, cédulas dominicanas y podían votar y postularse a elecciones. Pero oficialmente han tenido problemas para obtener sus documentos desde 2007, cuando la Junta Central Electoral aprobó una resolución (la Resolución 12-07) que negaba la emisión de documentos de identidad a su nombre, en medio de un plan de depuración del registro civil, bajo el argumento de que estaba viciado por la proliferación de documentos de identidad falsos u obtenidos de forma fraudulenta a través del pago de sobornos a funcionarios. Una depuración que comenzó con los apellidos haitianos, escritos por los notarios dominicanos como se pronuncian en castellano: Antuan, Lorac, Pol, Sebil, Sentilis.
Pero la revisión discrecional de documentos ocurría desde mucho antes: en 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado dominicano por la violación de su derecho al nombre, a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley de dos niñas nacidas en su territorio de padres dominicanos, Dilcia Yean y Violeta Bosico, al negarse a emitir sus actas de nacimiento. No hay noticias de hijos de extranjeros de otra nacionalidad que hayan enfrentado en República Dominicana el mismo proceso.
La Constitución de 2010 exceptuó del derecho a la nacionalidad a los hijos de extranjeros en condición de “tránsito” o que “residan ilegalmente en territorio dominicano”. Pero estableció también que serían reconocidos como dominicanos quienes gozaran de la nacionalidad antes de la entrada en vigencia de la reforma. Bajo este principio, Juliana Deguis, de 29 años de edad, solicitó un amparo y la opinión del máximo tribunal del país respecto a la negativa de la Junta Central Electoral de entregarle sus documentos. En su fallo del 23 de septiembre pasado, el Tribunal Constitucional interpretó que ni Deguis ni ningún hijo de extranjero en situación irregular nacido a partir de 1929 tenía derecho a la nacionalidad; de acuerdo a los cálculos que cita la sentencia, además de Deguis, unos 665.148 hijos de inmigrantes, que hoy en día representan el 6,87% de la población total del país, califican dentro de ese supuesto.
Dilia Sentilis y su marido, Euris Sebil son los pastores de la iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios y tienen los ocho hijos que les envió el señor. Con sus cédulas dominicanas pudieron registrar a cada uno, con excepción del más pequeño, de siete meses de edad. Desde 2007, Dilia y Euris reúnen a sus hermanos del batey de Sabana Larga en un círculo de oración para pedir al señor, primero, por la anulación de la Resolución 12-07 y ahora, por la revisión de la sentencia. “No es que Dios no está viendo lo que está pasando, sino que él permite estas cosas para que… No sé para qué lo permite, pero quizás con la ayuda de él se resuelve”, ruega Dilia. “Porque cuando estaba la caña (las autoridades) nunca habían hecho nada de esto. Pero ahora que terminó la caña, ¿quieren terminar también con nosotros?”.
Hace casi una década que los cañaverales dejaron de rodear a los bateyes de Sabana Grande de Boyá. El Ingenio Río Haina, que se alimentaba de esos cultivos y que desde su inauguración en 1950 era considerado el mayor central azucarero del mundo, cerró sus puertas tras ser vendido a la empresa privada y donde antes crecía la caña crecen ahora los cultivos de madera. Más de la mitad de los doce ingenios azucareros que el Estado dominicano administraba a través delConsejo Estadal del Azúcar desde la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo (1961) corrieron la misma suerte: fueron vendidos entre 1996 y 1998 y cerrados años más tarde.
Solo cinco de estos centrales siguen operando: el Ingenio Barahona, en manos del Consorcio Azucarero Central del que son accionistas mayoritarios un grupo de inversionistas norteamericanos y franceses; los ingenios Cristóbal Colón y CAEI (antiguo Ingenio Italia), propiedad de la familia Vicini, de origen italiano; el central Romana, de capital extranjero y dominicano; y el ingenio Porvenir, rehabilitado por la empresa española. La mano de obra haitiana sigue llegando a estos cultivos, donde cada trabajador recibe un pago de 200 pesos (poco más de 4,5 dólares) por cada tonelada cortada. Pero el azúcar dominicano ya no representa gran cosa en un mercado mundial dominado en 65% por los productos brasileños.
Sin embargo, los jornaleros haitianos no dejan de emigrar en busca de empleo en los cultivos de bananos, de arroz, de café. Los productores nacionales que exportan algunos de estos rubros agrícolas a los países de Europa, bajo el Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés), están obligados a respetar algunas políticas de seguridad laboral y de respeto básico a los derechos de esta comunidad de migrantes. Pero un amplio sector del empresariado dominicano acude a las mafias del tráfico ilegal para dotar de músculo a las maquilas, a la construcción y al comercio informal.
La inmigración haitiana ya no solo puebla las parcelas de los viejos ingenios, sino también los barrios empobrecidos de las áreas urbanas del país. Algunos bateyes, como batey Verde, han devenido en caseríos donde vegeta una mayoría desempleada, envejecida. “La historia del batey ya pasó. El batey no vuelve más. Desde que se terminó la caña, somos los muertos los que vivimos aquí. Y esa caña no vuelve más nunca”, dice Luis María Cabrera, un dominicano de “pura cepa”, hijo de padres dominicanos, que trabajó picando caña para el Ingenio de Río Haina desde 1950. A sus 76 años, recibe una pensión de 5.180 pesos (120 dólares) por los servicios prestados al Estado y aunque el dinero no le alcanza, reclama el mismo pago para sus compañeros haitianos, que han ido muriendo sin cobrar un peso. “Aquí hay una liga de haitianos con dominicanos que no hay jabón que la quite, eso ya nadie lo puede negar”.